"Everywhere at the end of time", The Caretaker, 2016, History always favours the winners
Quisiera algún día escribir un libro sobre el espacio en la música: sobre la manera en que los sonidos construyen espacios, es decir. Hay un referente obvio que salta primero a escena, y es el de las grabaciones en vivo. Por ejemplo, de "Stage" (1978), segundo álbum en vivo de David Bowie, se dijo en su momento que era imposible sentirlo como un disco en vivo porque en la mezcla había sido eliminado el ruido ambiente del público (aparte de algunos aplausos aquí y allá); es decir, entonces, que el espacio creado por los sonidos en cuestión no era el que se asociaba a un disco en vivo, ya que uno cualquiera -"The song remains the same", pongamos- instala la música en la reverberación natural del espacio donde se desarrolló el concierto e incluye necesariamente la suma de sus ruidos, más presentes, menos presentes, pero allí, guardados en la suerte de memoria o clave del espacio (en ese sentido "Stage" gana en interés: es un concierto que suena para nadie).
Digamos entonces que un músico de jazz toca sólo con su guitarra: el escenario es pequeño y eso genera cierta pauta de reverberación; la gente está ahí nomás y eventualmente distinguimos sus movimientos, la respiración, los aplausos, las expresiones de entusiasmo o decepción, los vasos, los cubiertos, los platos, las toses. Todo eso crea un espacio: la música, simplemente, suena ahí y ha llegado a nosotros a través de una lógica del registro.
Una opción muy diferente es la de un disco de estudio: allí los sonidos no fueron arrojados a una interpretación en el momento y, por tanto, no hay una información de ocasión, tiempo y espacio implícita, por más que pueda ser añadida artificialmente, así sea con reverb, con opciones de mezcla y ecualización o, simplemente, con ambiente grabado de aplausos y conversaciones (como al comienzo de "Sgt.Pepper's", por ejemplo). Pero allí, sabemos, la música suena para nosotros. El espacio donde se desarrollaba -y el hecho de que toda esa gente que ha dejado su huella de aplausos estuviera allí para escuchar- no existe: es música que no suena en otro lugar que en nuestras habitaciones. Entre la música y la membrana del parlante no hay distancia o, en todo caso, lo que hay es transparencia.
Por supuesto que este último es un caso ideal, inexistente: desde que Brian Eno acuñó el término "Música ambient" -y desde más atrás también, qué duda cabe- la música se propuso hacer más turbia esa pared de cristal y proyectar ambientes ideales, mundos imaginarios, así fuese mediante el sistema primario de la evocación (como en el 3er movimiento de la 6ta sinfonía de Beethoven, como en "La consagración de la primavera") o, ya más recientemente, mediante la atención en las texturas, en los tiempos de decaimiento, en la reverberación y en las cualidades del tiempo y el tempo.
En esta línea -y para ese libro que quién sabe si escribiré- cabe escuchar el primer estado de "Everywhere at the end of time", de The Caretaker (James Kirby eligió ese nombre para su proyecto a partir de la escena del baile encantado en "The shining"), y por supuesto también el seminal "An empty bliss beyond the world" (2011): se trata de música en principio ya grabada -aunque Kirby edita y loopea mucho más de lo que parece si no se presta mucha atención- que es dejada sonar en un ambiente específico, creado artificialmente o no. Es decir: escuchamos música tal y como suena en otro lugar; no escuchamos sonidos creados para evocar o construir ese "otro" lugar sino música cualquiera -por decirlo de alguna manera: podría ser una pieza que ya conocemos- que suena allí. Y si en aquella grabación de un gutiarrista de jazz estaban los signos de quienes escuchaban, en el trabajo de The Caretaker esos signos han sido borrados: la música suena en un espacio específico, pero no sabemos para quién. No hay marcas de su movimiento, de la interacción de su cuerpo y las texturas de su ropa con el aire que lo rodea: no deja huellas sonoras que hablen de una serie de acciones u ocupaciones (no come, no bebe, no aplauda), sino que sólo está ahí, escuchando, como si la música sonara para nadie, en medio de un salón vacío. Acaso una ruina. Un salón de baile abandonado. Una asamblea de fantasmas.
Aquí, entonces, hay un espacio en esa barrera entre la música y nuestros parlantes: hay un mundo secreto, que inquieta por su vacío, por el borrado de toda presencia humana. Y lo que escuchamos es la reverberación de la música en ese aire y entre las formas y superficies del espacio en cuestión, pero también las fallas del soporte que la hacen "real": no la música digamos "pura", sin fisuras entre lo que escuchamos y su condición de objeto sonoro ideal, sino la que sale de un tocadiscos emplazado en un lugar real, y por tanto también la degradación de ese objeto sonoro por su interacción con el tiempo y el espacio, como si la música en sí fuera también una ruina, como si el significado de lo que escuchamos pasa también por su desgaste, por su condición de cosa socavada.
El proyecto de "Everywhere at the end of time" incluye varios estados, uno por año entre 2016 y 2019 (el segundo salió hace pocos meses), que irán "narrando" la de decadencia por demencia senil del "protagonista" (Kirby se encargó de señalar que no se trataba de él mismo y que no padece la enfermedad en cuestión); cabe esperar más entropía y más degradación, pero en la primera entrega el ruido de superficie de los viejos discos de 78 revoluciones implícitos en la elección de jazz ligero y orquestal y música de big bands, sumado al reverb y a las fluctuaciones en el sonido evoca claramente un esplendor que fue maravilloso y ya se ha ido. Hay, es decir, una idea de gloria pasada y de haber sido arrojado al abismo del tiempo.
Todas las piezas -arregladas y loopeadas por Kirby- evocan la danza, pero hay momentos donde esta parece más gozosa -como en "Childishly fresh eyes"- y hay otros donde es inevitable sentir algo inquietante en el sonido -"An autumnal equinox" con su calma depresiva, más la sensación de distancia amplificada en "Quiet internal rebellions" y, en general, buena parte del lado B del vinilo original (el formato elegido por Kirby para la edición del proyecto en esta primera fase)- o una suerte de falla esencial subyacente, como en la sobrecogedora "The loves of my entire life". El hecho de que las piezas se detengan abruptamente ("It's just a burning memory") o con fade-outs mínimos ("We don't have many days") sin duda contribuye a la desolación creciente del álbum, del mismo modo que el contraste entre la música que escuchamos y los títulos, entre ellos "Things that are beautiful and transient" y "Late afternoon drifting", claras evocaciones de un mundo que está perdiéndose o que ya se ha perdido y dejado en su lugar un fantasma.
En última instancia, "Everywhere at the end of time" es el holograma tembloroso de una música remota, que en el fondo jamás existió.

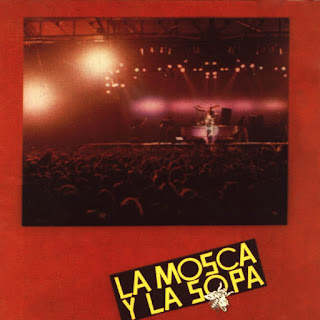


Comentarios
Publicar un comentario