"Oceania", The Smashing Pumpkins, 2012, EMI/Caroline/Reprise/Martha's music
Es inevitable pensar que "Machina / The machines of god" parte en dos la carrera de The Smashing Pumpkins y que lo que viene después, con sus cambios de personal y los cambios de zeitgeist (no me refiero al álbum de 2007, por cierto), es algo así coom la sombra de lo primero; pero del mismo modo que esa es la noción que cae más fácilmente en la mente, es también probablemente falsa. O, mejor dicho, hay una manera de volverla falsa, y eso es, acaso, lo que está haciendo Billy Corgan desde 2009: concebir la serie de álbumes propuestos por la banda como estaciones en una obra más vasta y ambiciosa -que se titula "Teargarden by kaleidyscope-, de manera que sea más bien eso lo que domina la era post-"Machina" (una vez más dejo "Zeitgeist" de lado) y de paso la distingue: nada, hasta ahora, sería decisivo, y sólo el proyecto completado -si es que se completa, porque acaso convendría a Corgan el gesto tardomodernista de la obra inconclusa- permitirá apreciar qué se buscó y qué se logró.
Mientras tanto, sin embargo, hay álbumes, y uno de ellos, el octavo de la banda, se parece tanto a la banda en su momento de mayor poderío -al menos al primer golpe de oído- que parece curioso o extraño que no pensemos en él como una obra maestra, que haya pasado, si se quiere, un poco desapercibido. Y arriesgo una hipótesis: a "Oceania" le falta pop, en el sentido de buenas melodías contextualizadas en buenas canciones, porque eso -ese pop- posiblemente sea exactamente lo que hace a los Pumpkins, más que las pretensiones progresivas o conceptuales. Es decir: todo eso último también hace que los Pumpkins sean los Pumpkins, pero sin lo otro, lo que queda son álbumes como "Oceania": hermosas texturas de guitarras (acústicas en "The celestials", con sus cuerdas de sintetizador tenues en la distancia), capas y capas (a lo "Mayonaise") de eléctricas (en la excelente "Panopticon") y todo un aparato que, sin Corgan, parecería una banda postmetal pero que, con la voz, se asemeja más bien a algo en cierto modo incompleto. Canciones como "Violet rays" comienzan prometiéndolo todo, y al final dan la sensación de que no está mal conformarse con lo que terminaron por aportar. Hacia 0:36 de esta pieza, por ejemplo, aparece un arpegio bellísimo sobre un fondo de sintetizadores, para que luego las guitarras -eléctricas limpias- aporten un costado más terreno al sonido puramente atmosférico y minimalista; pero, después, lo que falta es más melodía. No porque lo que haya sea deficiente -es adecuado a lo otro, pero no lo tensa, no lo lleva a otro nivel- sino porque se extraña algo más, algo que brille por sí mismo y convierta a la canción en ese híbrido perfecto de arte y pop que tenían los Pumkpins en los noventas.
Es curioso, entonces, como desde un punto de vista estrictamente sonoro el álbum está entre lo más bello grabado recientemente (la intro de "My love is winter" lo dice claramente); pero, insisto, el disco todavía se resiente de lo que pasó en "Machina", ese momento en que la banda -o Corgan- decide ser ante todo un proyecto progresivo y conceptual. Haría falta, querido Billy, un disco completamente pop (a la manera Pumpkin, claro está, esa que dio lo mejor de "Siamese dream" y lo más brillante de "Adore"), y quizá ese sería la pieza que falta en el contexto del proyecto vastísimo de "Teagarden by Kaleidyscope".
Quizá el mejor momento del disco, lo más cerca que llega a esa conjunción de melodía y textura, es "One diamond, one heart", especialmente por sus arpegios de sinte ochentoso, y sus pre-chorus de melodía que remite a la era de "Adore"; o, ya por lo absolutamente descollante de su sonido, "Pinwheels", que pasa de un sonido setentoso a la Vangelis en los 70s (0:15) a un cuerpo más noventero de guitarras.
De manera acaso algo predecible, la pieza más progresiva -en el sentido de "Glass and the ghost children", por ejemplo- es la que da nombre al álbum y también uno de sus puntos fuertes. A esta altura, de hecho, el disco está a punto de convencer, de volverse un verdadero retorno a ese momento magnífico de los noventas, y no es porque las canciones que siguen no valgan la pena -"Pale horse" está a la altura o acaso incluso sea mejor con su reverberación impresionante en la percusión, al mejor estilo Beatle en "Every little thing"; "Glissandra" tiene la intro más noise y rockera del disco- sino porque, y quizá porque no deberíamos verlo estrictamente como un final, las dos últimas piezas se desdibujan un poco o, mejor dicho, desdibujan lo que las otras venían ensamblando por acumulación. Así, "Wildflower" parece un poco menos contundente de lo que cabría esperar.
¿Otra manera de escucharlo? El disco parece ser tan bueno que vale la pena un poco de esfuerzo a la hora de leerlo. Y una manera de hacerlo sería equipararlo a "Siamese dream": quizá las canciones del de 2012 se relacionan entre sí -y proponen los mismos extremos- que las del de 1993; es más: podemos pensar que "Siamese dream" es mejor, pero si lo es, en comparación con "Oceania", es porque está insertado en un momento distinto -o, dicho de otra manera, porque su tiempo es más solidario con él.
En cualquier caso, "Oceania" también puede reformar la manera en que pensamos la discografía Pumpkin. Quizá la verdadera clave de su proceso es que "Zeitgeist" es el album flojo que marcó una caida, y que lo que viene después, en rigor, vuelve al nivel anterior. Pero justamente por imponer la necesidad de ese "vuelve" es que "Oceania" no parece cerrar del todo. No podemos evitar pedirle más y más, pero eso, digámoslo ya, es un tributo a la grandeza de la banda de Billy Corgan.

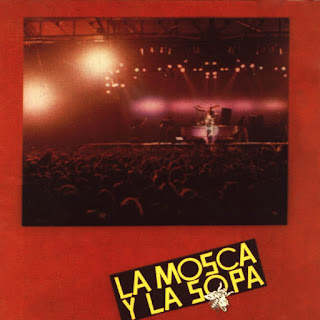


Comentarios
Publicar un comentario